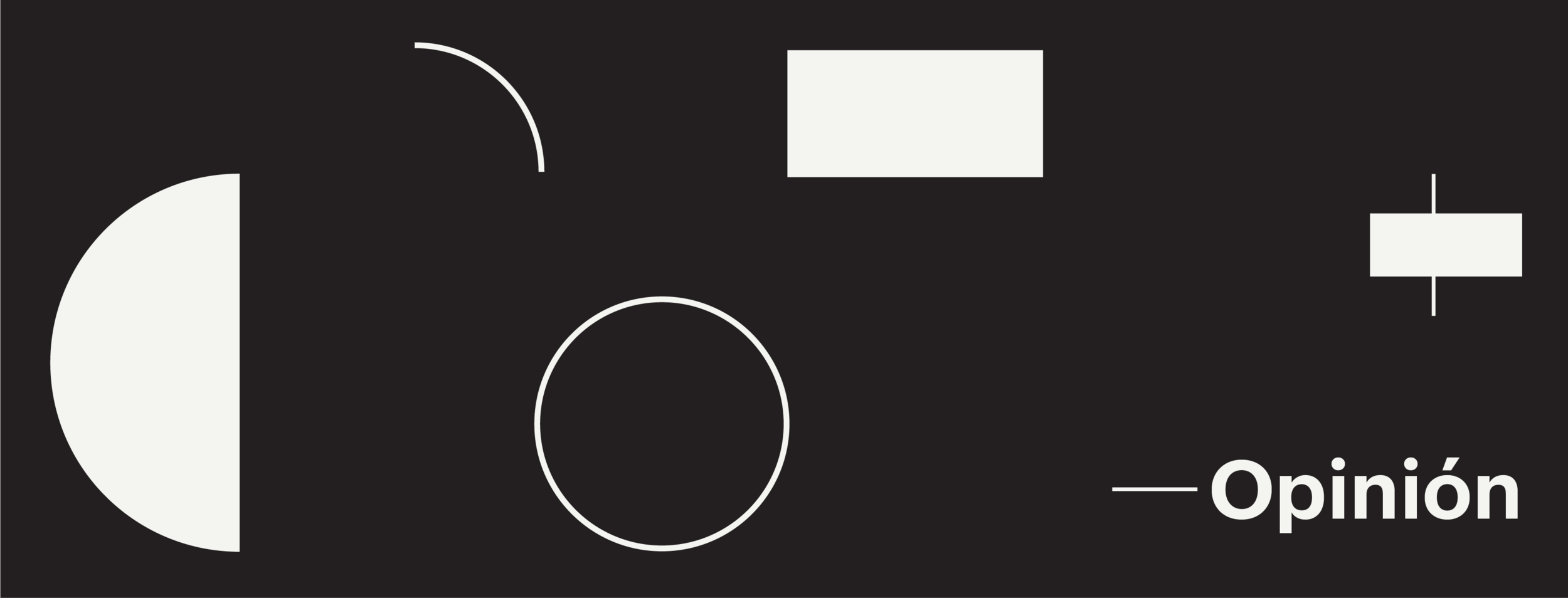
A unos meses de la elección presidencial en México, la opinión pública parece enfrascarse en debates de carácter moral que, lejos de enriquecer la discusión, están ayudando a desviar la atención.
Lectura de 12 min.
Con el inicio no oficial de las campañas por la presidencia de México, han aparecido las primeras propuestas de políticas públicas por parte de candidatos y público en general. Por supuesto éstas han sido objeto de debate en los distintos foros con que cuenta la opinión pública mexicana: radio, televisión, columnas de opinión y redes sociales, principalmente.
Lo que me ha llamado poderosamente la atención no tiene que ver esta vez con la calidad del debate o la polarización de las opiniones sino con el hecho que, generalmente, este tipo de propuestas son abordadas desde un enfoque meramente moral, de lo que a cada uno le puede resultar bien o mal y que, también por lo general, se apoya sobre cierto tipo de principios o tótems ideológicos de carácter incuestionable: la familia, la economía, la dignidad y el pueblo son algunos buenos ejemplos.
Esto me parece muy preocupante en un país donde los principales problemas –como la corrupción o el crimen organizado– son consecuencia de la inexistencia de un verdadero imperio de la ley, pues se trata de una situación que no se va a resolver ni con buenos deseos ni con propuestas que se fundamenten en demagógicas y grandilocuentes ideas a partir de las cuales pretender solucionarlo todo.
Uno de los ejemplos más claros de lo anterior fue la respuesta que suscitó algún discurso de López Obrador, en el que supuestamente proponía la amnistía a los miembros del crimen organizado como una manera de solucionar este problema. (Al parecer, el sentido de sus palabras y el alcance de su propuesta había sido exagerado. Días después, él mismo no parecería muy seguro de qué había dicho). Nunca llegué a leer opinión o comentario alguno que se preguntara por la real posibilidad de que una amnistía llegase a funcionar. Mientras los simpatizantes del político se resguardaban en un prudentísimo agnosticismo, quienes se ostentaban como sus detractores –o, en el mejor de los casos, detractores de su propuesta– se empeñaban en esgrimir argumentos de tipo legalista, de profundo desprecio a la impunidad que conllevaría una amnistía como esta y apelando a la superioridad del orden legal: “que quien viole la ley se le castigue a partir de la ley misma”. Los de actitud más sensible se encargaban de señalar el dolor de las víctimas del crimen organizado y cómo esta propuesta imposibilitaría “hacerles justicia”.
Más allá de simpatizar o no con López Obrador, considero que, dada la situación actual del país, la propuesta sobre una amnistía resulta absurda. ¿Cómo podría ésta incentivar a los miembros del crimen organizado a renunciar a tan lucrativa ocupación? Por otro lado, las consideraciones de tipo moral en este caso me parecen del todo impertinentes: el desprecio por la impunidad por supuesto que se entiende y se comparte, pero, si acaso se pudiera garantizar que, en efecto, una amnistía es una forma de acabar con el crimen organizado, ¿no implicaría su aplicación una menor impunidad? Lo mismo se puede decir de las víctimas, ¿de qué justicia se habla cuando se suplica que “se les haga justicia”? Ni siquiera desde el punto de vista moral hay justicia ni reparación del daño posible para quien, por ejemplo, ha perdido a un ser querido a manos del crimen organizado. Mientras que, desde el punto de vista legal tampoco parece haber respuesta, la ley del Tailón –el ojo por ojo diente por diente– está proscrita y los afectados no son ni siquiera parte procesal en un juicio penal, lo es el Ministerio Público en representación de toda la sociedad. Si de lo que se trata es de pensar en las víctimas, lo mejor sería asegurarnos de que en el futuro haya las menos posibles.
Una amnistía como esta no va a terminar con la impunidad en un país donde todos los esfuerzos por combatir el crimen han fracasado. En donde el número de víctimas –al igual que el de muertos– no para de crecer. La impunidad es diaria y evidente. Por ello considero que, tratándose de promesas de campaña de este tipo, en la discusión pública tendrían que primar las consideraciones que giren en torno de su posible eficacia que en aquellas opiniones arraigadas a cuestiones de carácter moral.
Otra de las propuestas que ha cocinado la opinión pública a sazón de este tipo de razonamiento es la del flamante ingreso básico universal (IBU), impulsada por Ricardo Anaya. Tal como la agrupación que lo patrocina, esta propuesta tiene de todo y para todos los gustos. Por un lado, busca convencer a los votantes de izquierda al ser anunciada como una medida de carácter social, pero al mismo tiempo, tiene una pretensión de sofisticación primermundista, tanto en la forma de ser presentada como en los referentes que supuestamente la respaldan; de esta forma se busca que perredistas y panistas se sientan cómodos con la propuesta.
Por si fuera poco, en su decálogo de razones se ofrecen más justificaciones dirigidas a sus dos –¿diametralmente opuestos?– núcleos de votantes. Combate a la pobreza, reducción de la desigualdad y valoración (¿?) de aquellos trabajos que no suelen gozar de sueldo (amas de casa), están dirigidas a los afines a la izquierda; la anulación de «la trampa de la pobreza» (de esos supuestos pobres que no quieren dejar de ser pobres para seguir recibiendo prestaciones sociales), el fomento del emprendimiento en los jóvenes (tuvieron la delicadeza de utilizar el verbo arriesgar), el hecho de que todos serían sujetos de crédito (¿?) y el estímulo al mercado interno, son un intento de convencer a los votantes de derecha. Finalmente, tres razones unisex: reparto sin burocracia, sin uso clientelar de las prestaciones sociales y combate al desempleo generado por los robots (¿?).
Tengo que reconocer que esta propuesta en particular ha sido recibida con mucho recelo y que sobran los ejemplos de opiniones que atajan el problema de su efectividad o la posibilidad de su realización. Esto no es de extrañar, pues no resulta difícil descartar la propuesta luego de hacer un par de cálculos sencillos: por ejemplo, si se destinara el total del presupuesto de SEDESOL de este año (cerca de 105 mil millones) para reconducirlo por entero al IBU, cada mexicano recibiría aproximadamente un total de 67 pesos mensuales (lo cual es, por decir lo menos, insuficiente). De hecho, aún en un caso extremo en el que se destinase el total de lo asignado en el presupuesto de egresos de la federación bajo el rubro “desarrollo social” (2.23 billones de pesos que a su vez representan casi la mitad del presupuesto total que en 2017 fue de 4.8 billones), cada mexicano recibiría apenas una cifra cercana a los 1,500 pesos mensuales para financiarse, entre otras cosas, salud y educación privadas ya que sus contrapartes públicas no podrían seguirse financiando bajo este escenario.
Una propuesta como esta, tan descaradamente desapegada de la realidad, va dirigida a un público que no se cuestiona la posibilidad de su implementación, mucho menos de su efectividad. Va dirigida a un público que se limitará a dilucidar sobre si le parecen bien las políticas sociales o no, o sobre qué opinión tenga de los pobres.
Tristemente se trata de algo común en la política mexicana y sobran los ejemplos. Ocurre cuando Meade pide respeto a los miembros de la comunidad LGTB pero minutos después se niega a posar con su bandera de arcoíris; aquí la discusión se centró en torno a una serie de justificaciones o descalificaciones y no en qué políticas pudieran hacer efectivo el reconocimiento de los derechos de este colectivo. Más claro aún resulta esta situación si se recuerda a López Obrador hablando de erradicar la corrupción con honestidad.
Un último ejemplo de esto resulta de la controversia que genera la legalización de la marihuana. Se trata de algo que, de acuerdo con la moral de cada uno, parecerá bien o mal. Incluso se podría tener un debate en términos objetivos sobre sus probables beneficios si se entiende como una política de salud pública. Sin embargo, llegar al punto de afirmar que la legalización de las drogas es una solución al crimen organizado resulta ridículo y en ningún momento se explica cómo es posible pasar de una cosa a la otra. En esta ensoñación caen todo tipo de personajes, desde Armando Ríos Piter hasta Sergio Sarmiento. Ello demuestra lo generalizado que se encuentra esta tradición y que no es un pecado en el que sólo cae cierta parte de la opinión pública.
Creo que sobra mencionar el papel que ocupa la discusión pública dentro de la construcción de una mejor democracia. Sin embargo, para que esto sea posible no sólo se necesitan más foros de participación y muchas más personas dispuestas a participar en ellos, se necesita, además, que en la discusión se abandonen aquellos atavismos inmovilizadores, aquellos dogmas que ya no nos permitan seguir avanzando. Hace miles de años Platón ya distinguía entre doxa y episteme, en Estados Unidos apenas hace unos meses han podido descubrir la postverdad y, con ella, que las élites políticas no son absolutas. Mientras tanto, en México seguimos dándonos atole con el dedo.
Moral y atole en la discusión pública electoral
Daniel Flores Gaucín
13.ene.18
